EN HOTELES de Luis Miguel Rufino
Quizá tratando de emular a algún compatriota de los que en el siglo XIX descubrieron territorios vírgenes en África, en la década de los 70, a un lord inglés se le ocurrió explorar la zona de Zahara de los Atunes, hacia Atlanterra, al sur de Cádiz, y sin buscarlo, se encontró con un paraíso. No se lo pensó demasiado: compró un cortijo —e llamaba “de la Plata”— y montó un hotel al que, por entonces, sólo acudían compatriotas románticos.
Algo después, Pepe, un joven zahareño trabajaba para el lord como camarero en el hotel. Entre enero y junio de 1980, la mayor parte del tiempo, sólo tuvieron un cliente al que servir. Se trataba de otro inglés, solitario y callado, que se pasaba el día encerrado en su habitación tocando la guitarra. Por las tardes, el guitarrista bajaba al salón y jugaba interminables partidas de billar con Pepe. Aunque no se entendían, se dieron buena y mutua compañía alrededor del tapete verde, entre tiza y bolas de marfil. Y así pasaron seis meses. Cuando llegó el buen tiempo, el guitarrista, como casi todos los clientes de los hoteles, simplemente, se fue.
La industria hotelera, uno de nuestros sectores de más puja, ha cambiado mucho desde entonces, aunque por suerte, una parte de ella lleva un tiempo empeñada en virar el rumbo y retomar modelos más clásicos. Aquellos establecimientos pequeños con trato personalizado —como el Cortijo de la Plata— dieron paso a las grandes cadenas, con sus confortables habitaciones llenas de detalles —acero y cristal— y recepcionistas que no distinguen quién es cliente y quién no.
En los últimos tiempos se prodigan las pequeñas instalaciones en las que hoteleros vocacionales de nuevo cuño, en general, “desertores” de otros sectores productivos donde lograron un alto grado de bienestar económico y profesional, se vuelcan en tratar exquisita y personalmente a sus huéspedes. Gracias a ellos —si no contamos el viaje apresurado de trabajo en el que el hotel es sólo un abrevadero de paso— la mayoría hemos vuelto a disfrutar de estos establecimientos pequeños (algunos los llaman “con encanto”) donde un desconocido nos trata como si, de verdad, nos apreciara mucho.
El 17 de octubre de 1980, el único cartero que servía en Zahara le entregó un paquete a Pepe, el camarero. Provenía de Londres y dentro del envoltorio, había un disco LP de vinilo. La portada era roja con una franja azul. El título del disco era “Making movies” y dentro, había una foto del inglés solitario que tocaba la guitarra y jugaba al billar. Por lo visto, el tipo se llamaba Mark Knopfler y en un breve texto agradecía a Pepe la ayuda que, sin quererlo, le había prestado para componer aquellas siete canciones. El zahareño reconoció de inmediato su favorita, la segunda de la cara A, la titulada “Romeo & Juliet”, la que con más trabajo nació durante aquellos meses.
Comentario crítico de "En
hoteles" hecho por Alejandro Gacía (2º Bach.)
En este artículo, el autor, Luis Miguel
Rufino, realiza un análisis de la industria hotelera de finales del XIX y del
XX. El escritor relata, en forma de anécdota, cómo un inglés descubre un bello
territorio al sur de Cádiz y decide instalar ahí un hotel. Apenas tenían
clientes, sin embargo, los pocos que se alojaban allí agradecían el trato tan
personal que ofrecía el pequeño hotel. Tanto que, Pepe, el camarero del
establecimiento, entabló amistad con uno de sus huéspedes, otro inglés, a pesar
de no hablar el mismo idioma. Con esta historia el autor defiende el sistema
hotelero clásico, en instalaciones pequeñas y donde el huésped se sienta
tranquilo y relajado, en un ambiente familiar y con un servicio individualizado
donde el usuario puede sentirse a gusto.
El autor pretende hacer una crítica al
modelo hostelero moderno, donde se prima la cantidad de clientes que puede
albergar un hotel (con el fin de obtener mayores beneficios, se sobrentiende)
que la calidad de alojamiento que pueda ofrecer, en cuanto a trato con el
cliente se refiere. De ahí que cada vez los hoteles sean más grandes y
cuenten con todo tipo de lujos, para intentar "ocultar" esta
carencia. Y así, los consumidores, especialmente los que tienen mayores recursos
económicos, se guiaban por la cantidad de lujos y comodidades que poseía un
hotel para hospedarse en él y no en otro (las famosas "estrellas",
según el grado de "confort").
De la misma forma, el autor también
menciona que en la actualidad están apareciendo cada vez más hoteles que
recuperan el "modelo clásico" que hemos comentado. Hace hincapié en
que las personas que se incorporan a esta industria huyen de otros sectores
(llamándolos "desertores"), probablemente debido a que han perdido
sus trabajos o no están satisfechos con los que tienen prueban suerte en el
sector servicios.
Quizá por la crisis económica, que
obliga a las personas a buscar otras alternativas más asequibles, o quizá porque,
simplemente, los gustos van cambiando, aquel modelo que antepone el trato al
cliente antes que los lujos, está regresando.
Comentario crítico de "En hoteles" hecho por Tatiana García (2º Bach.)
Se utiliza la palabra “humana”
para hacer referencia a una persona comprensiva y sensible a los infortunios
ajenos, y bien, ¿cuántos humanos “humanos ” quedan?
Individualista es el término
perfecto para denominar la sociedad en la que vivimos, una sociedad carente de
cualquier rasgo humano. Inmensos en cuestiones laborales y económicos, vivimos
en una carrera continúa por alcanzar… ¿qué? ¿un aislamiento total?
Ya nadie se preocupa por el niño
que llora desorientado en el supermercado o de la señora que es incapaz de
bajar las escaleras, ya, ni siquiera nos importa el trato a aquellos que nos
dan de comer. Un buen ejemplo es el que el artículo nos propone, los grandes
hoteles. Ostentosos edificios cargados de
toda clase de servicios y lujos que resultan atractivos al consumidor, y dan la
imagen de facilitar la estancia, ostentosos edificios carentes de carisma en mi
humilde opinión.
No hay nada más frío que llagar a
la recepción y que desconozcan si eres un recién llegado, o esperas para reclamar
sobre la limpieza de tu habitación o, simplemente, eres un turista algo “descolocado”.
Supongo que es la desventaja del tránsito de tantas personas, volvemos al
individualismo.
Por estos motivos, entre otros,
coincido con Luis Miguel Rufino en que es un placer residir en pequeños
hoteles, como el Cortijo de la Plata, llenos de calor humano y donde la convivencia
implica renunciar al individualismo. Donde nada más llegar intuyen quién eres y
donde su mayor preocupación es hacerte sentir… humano.
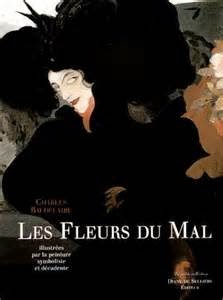
.jpg)

